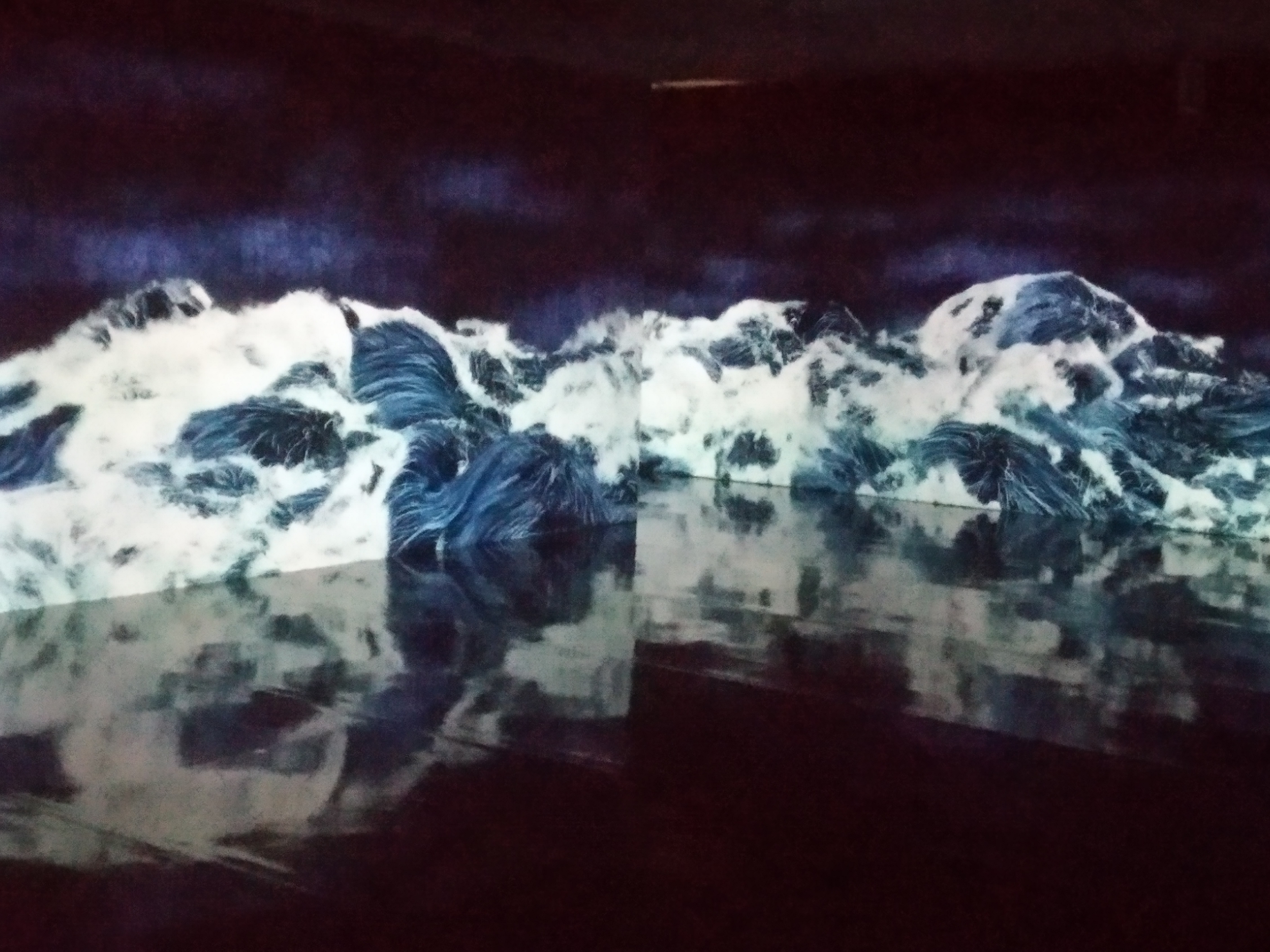Manejo la teoría de que algunos lugares deben ser visitados a horas intempestivas, muy temprano en la mañana o ya en la noche profunda, lo que en ciertas estaciones se resume en las seis de la mañana. Las dos del mediodía también pueden servir, si el día es de verano, la latitud no pasa de los 35 grados, el paraje es de interior, no hay nubes y no corre una pizca de aire. Sufrir –madrugar, trasnochar o llevarse un sofocón–, es la única manera de que tu mirada no se vea condicionada por la del resto y el sonido sea, únicamente, el que convive habitualmente con el monumento. Aplico esta misma teoría de los sacrificios a la escritura y despliego el ordenador en un estrecha barra de madera antes de sentarme en un taburete sin respaldo. Por si todos los límites de textos pasados, que achacaba a mi pereza intelectual o a la falta de talento, reposaran en una excesiva comodidad; en una exagerada presencia de los otros.
Mínimos cambios en la decoración de un local pueden ocasionar el mismo efecto amnésico que el traspaso del negocio o su completa demolición. Un sillón donde antes había una mesa, o un cuadro en sustitución de aquel que te acompañó en tus peores días, son capaces de convertir un magnífico recuerdo en su certificado de defunción. Como un prófugo de la ley cualquiera, hay ocasiones en las que solo aspiro a que aún me queden lugares a los que regresar y estar a salvo; mantener con vida la certeza de que, en referencia al título de la última novela de Albert Espinosa, lo mejor de ir seguirá siendo volver.
Mujeres de buena posición, que trabajan en puestos directivos del centro de Madrid, consienten que dos hombres de traje, que actúan como expertos catadores de whisky, pidan por ellas una ronda de bebidas alcohólicas que se repetirá en media hora, nuevamente al margen de su voluntad. Y sí, creo que esta es la expresión correcta, por persuasivo y tendencioso que sea el lenguaje de los tipos, y asqueroso el guiño que se cruzan entre sí cuando ellas ya han tomado asiento en el sofá y cuchichean que hubieran preferido un Colacao. Plántense de una vez, señoras.
Miércoles, día dedicado a Mercurio y por tanto al comercio, suele quedar al margen de las agendas culturales de las ciudades pequeñas. Ningún promotor cultural, por llena que tenga la nevera, se plantearía organizar un evento en el ecuador de la semana laboral, en el día de la semana en la que, no por nada, la 2 ha programado un ciclo de cine clásico. Pero Madrid es diferente. Tanto que las puertas se abrieron a la hora prevista para el inicio del acto y la primera nota de una guitarra no sonó hasta pasada una hora sin que mediara más explicación que una degustación de ron, embutidos y fruta, más disculpa que las palmas enfrentadas de una artista cuya voz envejecerá con todos nosotros, como una miembro más de la familia. Su nombre, Nella Rojas. Su luna, la de Isla Margarita. Su talento, su absolución.
Madrid suele ser el punto de salida de las carreras laborales de los jóvenes de nuestro país. No hay duda: en la proximidad de un gran aeropuerto, en la íntima compañía de sus iguales, a la mejor sombra a la que uno puede arrimarse, es donde más velocidad toman los mayores talentos de la generación más preparada de nuestra historia. Sin embargo, viéndolos temblar por si no cogen un metro, cerrando de malas maneras conversaciones con amigos o admitiendo que llegan a casa con la misma energía que una pieza de museo, a uno le quedan ganas de recordarles ese punto en el que todos los caminos terminarán por cruzarse. Por si les da por caminar más despacio. Eso y buscar otras sombras más próximas y más parecidas a las del ciprés que nos cobijará para siempre.