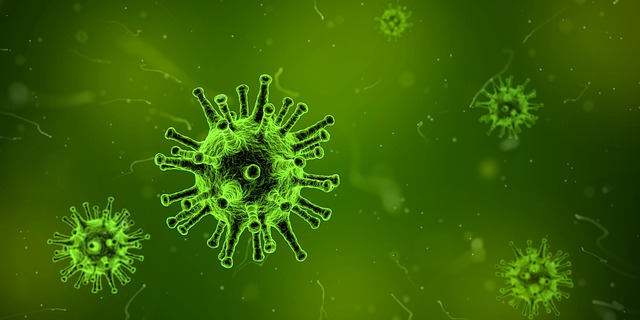No se habla de otra cosa. Con las nubes grises, el amarillear de las hojas y la apertura de la veda llegó también el ébola. Cuando abandono los apuntes, cosa que hago con más frecuencia de lo recomendable, y me sumerjo en diferentes círculos de intelectuales de barrio siento el pánico de la población por si, lo que parece ser un error, de protocolo, de falta de cuidado o de previsión, deriva en una epidemia.
Un brote de ébola surgido en el África Occidental fue contagiado por un misionero español en Sierra Leona. Éste, egoísta y mal ciudadano, como piensan muchos, solicitó ser repatriado para recibir los cuidados de los servicios médicos de su país o, si éstos no funcionaban por lo avanzado del proceso y lo débil de su organismo, morir cerca de los suyos.
Poco después otro misionero solicitó ser objeto del mismo proceso. Duró aún menos y, lo que es peor, durante su tratamiento una auxiliar de enfermería, Teresa, contrajo el virus. Al parecer, Teresa, cuyo anonimato dejó de ser un derecho, no tuvo cuidado al quitarse el traje específicamente diseñado para un protocolo para el que muchos enfermeros dijeron no estar suficientemente aleccionados. Lo conocimos a través de un médico que bien podría heredar el cargo de portavoz del gobierno y al que imagino manipulando la debilitada mente de Teresa con preguntas inquisitivas y tendenciosas.
Fue entonces cuando la inmoralidad de mis congéneres, vulgares desposeídos de toda virtud, atacó seriamente a mis vísceras. Pronto, lejos de atacar a los medios empleados, valorar la posibilidad del error humano o depurar responsabilidades técnicas o políticas, lo redujeron todo a la oportunidad de la decisión de repatriar a los dos religiosos (dejaron de ser misioneros y se convirtieron en religiosos cuando se conoció el contagio de la auxiliar). “Si decidieron ir a servir a aquellos desgraciados debieron acepten morir allí donde nadie les obligó a viajar”. Qué sentido tiene entonces, me preguntaba mientras hacía como que les escuchaba, la existencia de los estados si no se les puede exigir, siquiera, el deber de proteger a sus nacionales, más aún cuando éstos, en concreto, habían decidido consagrar su vida a la humanidad y no, como la mayoría de nosotros, a reunir unos pocos, o unos muchos, euros.
Y así, entre discusiones más o menos estériles, siguió la vida a pesar del ébola. Bueno, para todos menos para el perro que Teresa y su novio bautizaron como Excalibur. La Policía, cumpliendo órdenes y demostrando una carencia absoluta de los valores que inspira la épica artúrica, sacrificó al perro con una inyección letal ante el temor, no comprobado, de que estuviera contagiado. Fue así como el utilitarismo, el bien de una etérea e informe, cuando no deforme, mayoría se impuso sobre el de los seres particulares sobre los que recayó la desgracia, revestida esta vez con el velo de un virus cuya letalidad aún tenemos que descubrir.