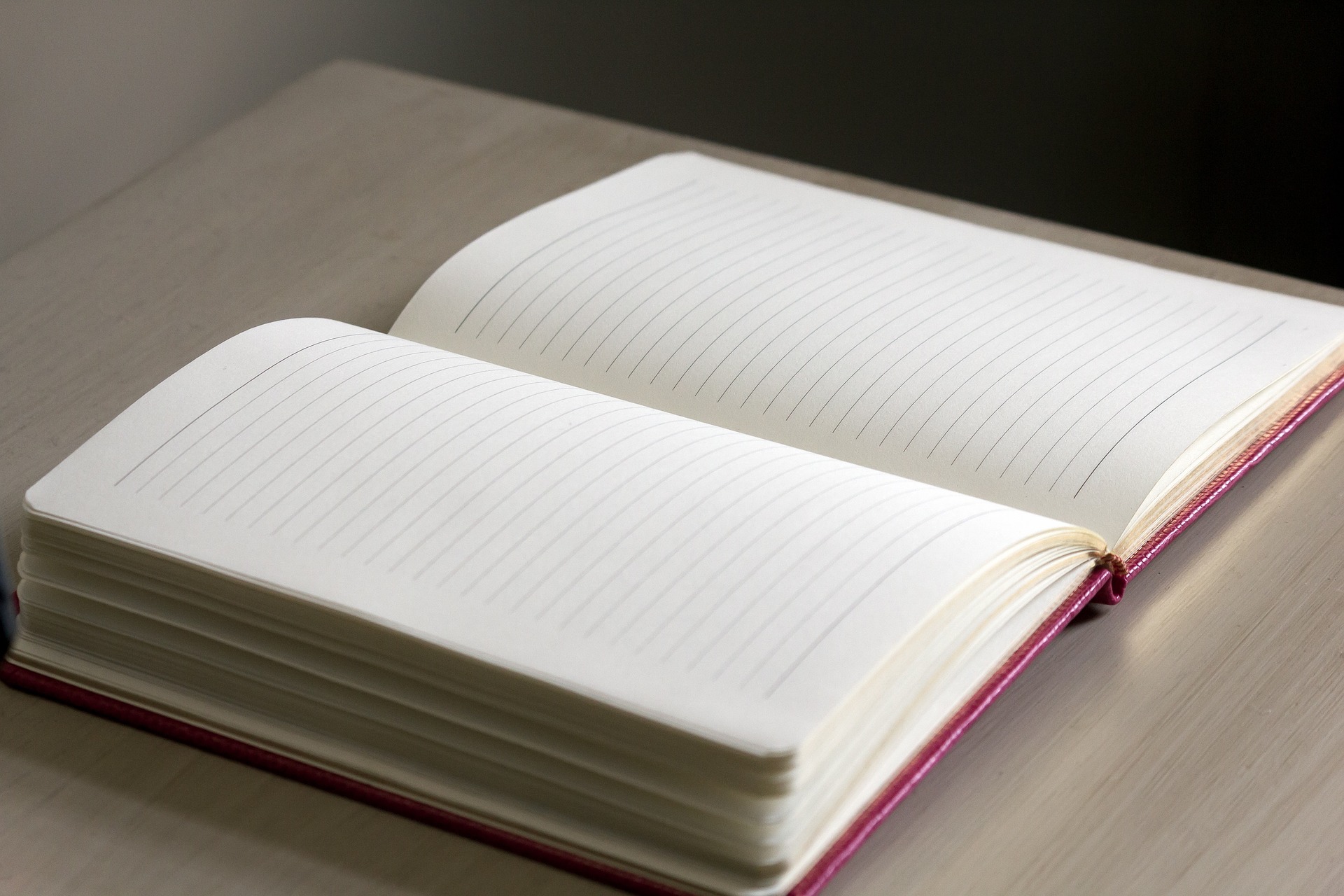Es extraño. En otras circunstancias hubiera pedido perdón: llevo semanas sin escribir una historia (y sin imaginármela), sin sentarme ante el folio en blanco del procesador de textos de mi ordenador a tratar de dar coherencia a las percepciones que he ido acumulando en este periplo que amenaza con prolongarse sine die. Pero nada.
Nada me sugieren mis paseos diarios a los lugares habituales, allí donde busco refugio. Nada, ni siquiera, el chirriar de los hierros que sustentan las mesas de mi café favorito. Tampoco las conversaciones que se generan alrededor, ya sean intrigas en torno al gobierno de la universidad o charlas más banales (o tal vez no) acerca de la salud de los caninos recién nacidos de hijos o mascotas. Nada me dice este otoño caluroso que encabeza todas las conversaciones de ascensor; nada la primera plana política que le sigue en el tiempo (si el trayecto es largo).
Puede que tenga demasiados frentes abiertos, pequeñas escaramuzas que no alterarán la temperatura media del planeta, pero que son importantes para sus protagonistas. En cada luz encendida de madrugada hay una persona que espera una llamada, en cada banco restos del sudor frío que acompaña a una despedida. En cada viejo amigo ese poso de amargura por la relación que se ha ido echando a perder por la distancia, las obligaciones, la vida. Y de todos ellos me apiado, y siento que tenía que haber sido más diligente, haber tenido una muestra mayor de cariño. Y hasta a veces lo hago, a temor de que luego dependan de uno, y de que lo último que pueda hacer en mi vida, sin sentirme asqueroso por ello, sea escribir.
Y después está la tecnología, que a todo me conecta sin opción a réplica. Formo parte de tantos grupos que hubiera abandonado por el mero hecho de que me aceptaron como miembro (gracias Groucho por haber existido) que a veces reclamo en vano mi cuota de individualidad, el poder ser yo mismo en alguna parte. La lástima es que al final acabo ejerciendo esta reclamación dentro de los propios grupos, participando activamente de sus tertulias improvisadas y estériles, aceptando que esa soledad que exige el acto de escribir quede para otros. Esos privilegiados.
Tampoco leo. Tampoco leo, quiero decir, sin afán o prisas. Como aprendimos a leer en los veranos de nuestra infancia o en aquellas tardes de invierno junto al radiador. Me cuesta separarme de mi enorme ego, siempre tengo que tener un lápiz a mano, tomar una cita, traer la ficción a mi realidad, y no al contrario. A veces me da la sensación de que leo porque tengo que leer y de que tengo que dejar constancia de que leo cuando leo, lo que no me pasa cuando salgo a correr o a jugar al baloncesto. ¿Es grave, doctor?
Como consecuencia de todo ello no escribo. Abandono personajes, tramas e ideas que por si acaso apunto. Esbozo y bostezo –bosquejo, perdón– en horas libres, como esta, casi siempre de madrugada. Cuando he dejado en suspenso la independencia –los compromisos, perdón–, he dado por satisfactoria mi natural imperfección y me encamino a olvidar lo soñado, como es debido, no sea que vaya a alterarme durante la noche, descanse mal, mañana no rinda en mis actividades diarias (las serias) y encima me dé por escribir sobre esas formas sueltas que acuden a visitarnos en la noche y que, por puro pragmatismo, para que no le demos más vueltas, llamamos fantasmas.